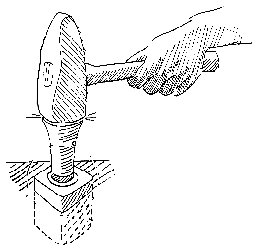La entrada de hoy está orientada a aquellos que recién están comenzando con las monedas romanas y quieren comenzar a familiarizarse con las distintas denominaciones del período.
Una de las primeras cosas que el principiante debe aprender, es a identificar los tipos de monedas más comunes. Teniendo en cuenta algunas características específicas, es muy fácil distinguir las denominaciones más importantes del Imperio Romano. Por supuesto, los romanos introducirían variaciones en sus monedas a lo largo del tiempo y varias reformas cambiarían los pesos teóricos de las diversas piezas, como así también la pureza de sus aleaciones. Ello hace imposible hacer una tabla exacta que permita una identificación exacta a partir sólo del peso y el diámetro de una pieza. Lo mismo puede decirse de los tipos de retratos usados en los anversos y de los tipos de reverso, que son muy variables. A pesar de que algunos tipos específicos son los más comunes en una denominación, siempre hay excepciones.
La siguiente tabla sintetiza la información básica. Los tamaños relativos de las distintas denominaciones pueden compararse con facilidad en la imagen que encabeza esta entrada.
El fin de la misma es, insisto, ante todo didáctico, para facilitar al que se inicia dar los primeros pasos en el tema hasta adquirir por la práctica la capacidad de identificar rápidamente y sin duda, primero las denominaciones, y luego los períodos y los emperadores y motivos representados.
El fin de la misma es, insisto, ante todo didáctico, para facilitar al que se inicia dar los primeros pasos en el tema hasta adquirir por la práctica la capacidad de identificar rápidamente y sin duda, primero las denominaciones, y luego los períodos y los emperadores y motivos representados.
|
Denomiación
|
Peso
|
Diámetro
|
Metal
|
Anverso
|
Reverso
|
|
Áureo
|
aprox. 6,5 - 8,0 gr.
|
aprox. 20mm
|
oro
|
Emperador laureado o con la cabeza
descubierta. También miembros de la familia imperial.
|
motivos variados
|
|
Sólido
|
Aprox.
4,5 gr.
|
Aprox.
20mm
|
Oro
|
El motivo más frecuente es el busto
del emperador hacia la derecha con diadema, coraza y manto.
Otro motivo común es el busto frontal del
emperador con yelmo y coraza, que se vuelve predominante desde el reino de
Arcadio.
|
Motivos
variados
|
|
Denario
|
aprox. 2,3 - 4,0 G
|
aprox. 18mm
|
Plata
|
Emperador laureado o con la cabeza
descubierta. También miembros de la familia imperial.
|
motivos variados
|
|
Sestercio
|
aprox. 15 - 28g
|
aprox. 30-34 mm
|
Latón o bronce
|
Emperador laureado o con la cabeza
descubierta. También miembros de la familia imperial.
|
Incluye en la mayoría de los casos las letras S
C, aunque no siempre
|
|
Dupondio
|
aprox. 5 - 14 g
|
aprox. 29mm
|
Latón
|
Generalmente Emperador con corona de rayos (es
norma uniforme desde el reinado de Vespasiano). También miembros de la
familia imperial. Algunos dupondios tempranos muy famosos no presentan
retrato
|
Incluye en la mayoría de los casos las letras S
C, aunque no siempre
|
|
As
|
aprox. 5 - 14 g
|
aprox. 27mm
|
aleación
de cobre
|
Emperador laureado o con la cabeza
descubierta.
|
Incluye en la mayoría de los casos las letras S
C, aunque no siempre
|
|
Antoniniano
|
Es
introducido con un peso de entre 5,3 y 4,5 g pero decae con el tiempo
|
Aprox.
21mm, con tendencia a la reducción con el paso del tiempo
|
Aleación
con cantidad cada vez menor de plata hasta llegar a un vellón bajo con
contenido insignificante de la misma
|
Busto
del emperador con corona de rayos. También miembros de la familia imperial.
|
Motivos
variados
|
|
Siliqua
|
Introducida
con un peso de 3,4 g., pronto baja
|
Aprox.
18mm.
|
Plata
|
El motivo más frecuente es el busto
del emperador hacia la derecha con diadema, coraza y manto.
|
Motivos
variados
|
|
Follis
|
Introducida
con un peso de entre 10 y 12 g que pronto declina
|
Aprox.
26mm.
|
Vellón
bajo
|
El
motivo más frecuente es el busto de los emperadores con corona de laureles y
coraza y/o manto.
|
Motivos
variados
|
|
AE 1,
2, 3 y 4
|
Peso
variable
|
Se las
clasifica por su diámetro de la siguiente manera:
AE1 =
más de 25 mm; AE2 = 21-25 mm; AE3 = 17-21 mm; AE4 = menos de 17
mm
|
Vellón
bajo
|
Retrato
del emperador
|
Motivos
variados
|